almanaque de literatura
almanaque de literatura
Mientras dormía me cubrías con un pareo, las pústulas hinchadas por el sol, lleno de pájaros. Ayer eran
manchas rosáceas.
Polvos y perfumes, hierbas, leches, ojalá fuera así ese portal que es el clóset del baño. No, en cambio hay
pomadas, medicamentos caducos, barnices chiclosos y envases diminutos. Peróxido.
Ayer eran manchas rosáceas, nebulosas sobre la piel. Pienso mucho en nosotros, todavía.
Las muestras gratuitas están alineadas en una canasta, casi como una colección. ¿En qué momento creí
prudente atesorar esos sobrecitos con ungüentos? Lo hago con la misma diligencia con la que alguien
guarda los de catsup en su alacena. Algo que me gustaría considerar una postura –como decidir usar
bloqueador cada cuatro horas, o no ponerte corrector de ojeras si vas a llorar–, aunque más bien
pareciera el rasgo de una acumuladora.
¿Ese «Beyond» es encontrar un protector solar de nuestro último viaje a la playa? El tiempo sigue
sucediendo contigo y sin ti.
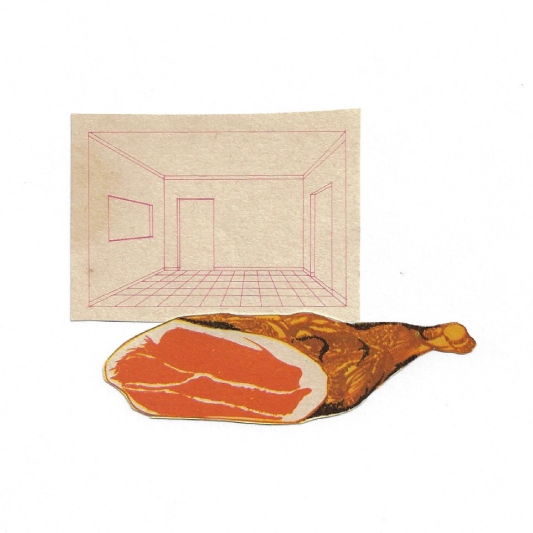
Las manchas rosáceas aparecieron de un día a otro. Rodeaban mi cadera y cintura: detrás tenía una con
la forma de una “A” a la que le colgaba una rebaba; otra orbitaba en el extremo opuesto; al frente, del
ombligo al ileáco, estaba la nebulosa. Después de la tarde tirada al sol, las manchas obtuvieron más
volumen, se habían convertido en burbujas: saquitos de piel rellenos de líquido linfático.
Al perder algo te dejas ir en una espiral, un bucle con crestas y depresiones. Después de la conmoción,
me aterrorizaron los sucesos diminutos: pensar que no volvería a ver tu carita y eso que escuchas (no
volverías a escuchar música). Luego entender que no volvería a leer algo tuyo (que todo lo que
escribiste es todo lo que hay). Y con eso una sucesión de cosas que jamás volverías a hacer. Como
sentarte en cosas. Ver un partido de los Bills. Subrayar. O guardar una salchicha en tu pantalón, por la
noche, mientras te comes otra bajo la luz del refrigerador.
De regreso al aeropuerto, al igual que cuando fuimos al médico, íbamos en la caja de una pick-up.
Durante el viaje habías usurpado el estuche de la cámara para llevar lo que pensabas indispensable: un
libro, cigarros, encendedor, el protector solar y las piedras que recolectaba. Posaste con una mirada
improvisada pero recia. Tal vez era el efecto del aire en tu cara y la correa del estuche rodeando tu
pecho, como si ya conocieras los límites.
Abrir las puertas de este clóset supone una serie de posibilidades infinitas: Yzadine, Periplum, Alevial,
Unival, Arcoxa, Flagyl, Madecassol, Prednisona. Quiero el tiempo para verlas una a una, revisar su
caducidad y acomodar en proporción a su uso. El tiempo para limpiar cada uno de esos envases
diminutos. De escarbar para perderlo todo, para buscar algo con un detector de metal, entre la arena, en
una playa, de cierta costa, en un pedazo de continente donde desemboca el mar.
Después de que las mías adquirieran líquido, descubrimos líneas en ti que parecían arañazos. Al
bañarme encontré una igual, iba de mi rodilla al muslo. Más que rasguños, eran coletazos, dijo el médico
de Bucerías. Nos imagino flotando en el mar, colgada de ti, con una aguamala entre los dos. Nadie tuvo
que mear a nadie, desafortunadamente.
